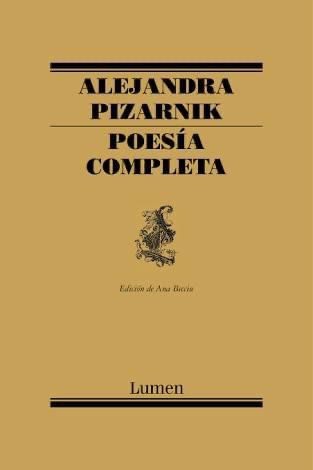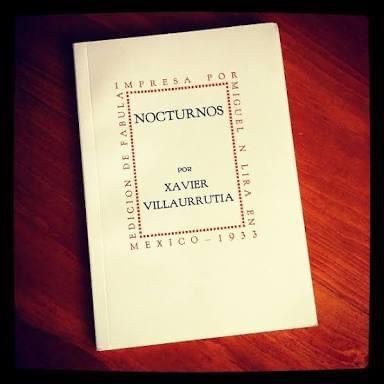A Dalia Perkulis
In memoriam
Mi primer encuentro con el presente fatídico fue en la infancia; a los 12 años la intempestiva e inexplicable muerte de mi padre me arrojó a una zona de tragedia silente que me condujo al cuarto oscuro de soledad e indefensión. Por vez primera reconocí el estado líquido del mercurio incapaz de revelar mi rostro y albergué la existencia autómata del sinsentido. Con la niñez exiliada brotó la necesidad de menguar una herida imperceptible, entonces llegué a la poesía. No, su lectura no supuso el cliché exigente del optimismo y la pronta recuperación cuando de duelo se trata, como si para transitarlo bastara con pretender, con “querer salir”, con “echarle ganas”. ¡Nada más irrespetuoso, inverosímil e impertinente! Quien anda los caminos de la muerte aprende a danzar a ritmo propio, a cifrar en la mirada el vaivén de lo irreversible, a ser comparsa de la incertidumbre.
Por el contrario, la poesía me permitió puntos de encuentro, el descubrimiento de un lenguaje brújula que afinó mi tacto para deshilar la belleza punzante del dolor, confrontar la pena, recuperar mi voz e incluso reconocerla. Desde entonces, cuando mi tren vuelve irremediablemente a la estación de la muerte, escucho el murmullo interno de versos específicos que deletrean heridas compartidas:
SOLEDAD, aburrimiento,
vano silencio profundo,
líquida sombra en que me hundo,
vacío del pensamiento.
Y ni siquiera el acento
de una voz indefinible
que llegue hasta el imposible
rincón de un mar infinito
a iluminar con su grito
este naufragio invisible.
Habité “Nocturno solo”[1] (1934) de Xavier Villaurrutia como síntesis de la lúcida expresión de angustia, el instante de la ausencia, la soledad del naufragio y la oscuridad vibrante del silencio. El sujeto lírico elabora un recorrido por el vacío de la indefensión ante la pérdida no sólo del otro, sino de sí mismo; porque ninguna voz existe cuando la conciencia del abismo ha vencido. Indefinido ya, se halla arrojado al espacio invisible donde apenas cabe el despojo de la identidad y el sentido. La poética villaurrutiana devela lo transitorio de la existencia, la necesidad de oscilar entre las continuas tensiones de la vida.
En ese andar indefinible también transité por la poesía de la escritora argentina Alejandra Pizarnik, particularmente evoco Extracción de la piedra de locura (1968) donde la muerte se despliega en canto, palabra, cuerpo poético, cromático:
Escribo con los ojos cerrados, escribo con los ojos abiertos: que se desmorone el muro, que se vuelva río el muro.
La muerte azul, la muerte verde, la muerte roja, la muerte lila, en las visiones del nacimiento.
El traje azul y plata fosforescente de la plañidera en la noche medieval de toda muerte mía.
La muerte está cantando junto al río.
Y fue en la taberna del puerto que cantó la canción de la muerte.[2]
Plantear la muerte desde la corporalidad permite traspasar la condición ambigua de ésta, es decir, enunciarla desde el caótico lugar de la existencia. La percepción funesta es amenaza tanto como principio de vida, nacimiento. La muerte canta, su sonido contiene la configuración del yo poético, el que escribe y se desdobla en colores, épocas, memoria… amor. Igual que el sueño, la poética fragmentaria de Pizarnik es una fractura por donde emerge el caos del universo interior, el caos del ser, del discurso, de la escritura misma.
Lo anterior me lleva a reflexionar sobre quien soy ahora frente a la muerte: ¿es viable afirmar que lejos quedó la niña? Descubro que ante la pérdida me encuentro cara a cara con cierta raíz de mi infancia, que como vieja conocida me atraviesa, aunque en el presente me asumo capaz de contemplarle desde su condición poética y primigenia, esto lo debo a mis poetas, a los que aquí nombro y a quienes se quedan latentes en la circulación de mi historia; todos ellos son cuerpos poéticos sonoros de mi existencia, de mi confrontación con la pérdida, de mi relación con las ausencias.
También te puede interesar:
NFT: arte virtual, en toda la extensión de la palabra
Las vidas de Xavier Villaurrutia y Alejandra Pizarnik resultan complejas a la vez que asombrosas; ambos padecieron la incomprensión, el desconocimiento y la exclusión de su tiempo, pero legaron una obra de enorme profundidad, suficiente para palpar su ferviente sensibilidad. Claro está que se enfrentaron a los lugares comunes, a los clichés en torno a la depresión que, de forma casi inverosímil, siguen vigentes hasta nuestros días. Xavier Villaurrutia González murió el 25 de diciembre de 1950, los motivos siguen siendo un enigma: ¿angina de pecho, infarto o suicidio? En palabras de Elías Nandino, “Xavier no murió, se hizo morir”. Veintidós años después, el 25 de septiembre de 1972, Flora Alejandra Pizarnik se volcó en las metáforas de su poesía a través de una sobredosis de barbitúricos. No dudo que reapareció en un mar donde un gran barco ya la esperaba con las luces encendidas.
Me parece necesario afirmar que la poesía, su poesía, es umbral para afianzar la vida y desmitificar el dolor, las contradicciones, los claroscuros. Para permitirnos sentir la condición humana sin juzgarla, para frenar los lugares comunes, las frases hechas que tanto dañan, para normalizar que somos ambivalantes, que en nuestra parte más íntima se revela la forma de la muerte que nos contiene; pues tal como mi Villaurrutia escribió: “La muerte es todo esto y más que nos circunda/ y nos une y separa alternativamente,/ que nos deja confusos, atónitos, suspensos,/ con una herida que no mana sangre.”[3]
[1] Poema perteneciente a la obra Nostalgia de la muerte.
[2] Fragmento, “El sueño de muerte o el lugar de los cuerpos poéticos”.
[3] Fragmento, “Nocturno de la alcoba”.
El regalo escondido de #Tepito a la UNAM.
“La Facultad de Arquitectura resguarda el recuerdo del proyecto para rescatar el Barrio Bravo, que incluso fue reconocido por la Universidad de Buenos Aires…”https://t.co/T20P9EGf9s@UNAM_MX @faunam_mx #UNAM #FacultadDeArquitectura
— Fusilerías (@fusilerias) August 3, 2022