El paseo ocioso y sin rumbo es un placer que no requiere mucho más que la actitud de dejarse sorprender. El regocijo que significa aventurarse por calles, parques y plazoletas todavía es posible y a imitación de Leopold Bloom o Stephen Dedalus, personajes de Ulises de James Joyce, podemos recorrer y adentrarnos no en la Dublín joyciana sino en los rincones de alguna de nuestras ciudades.
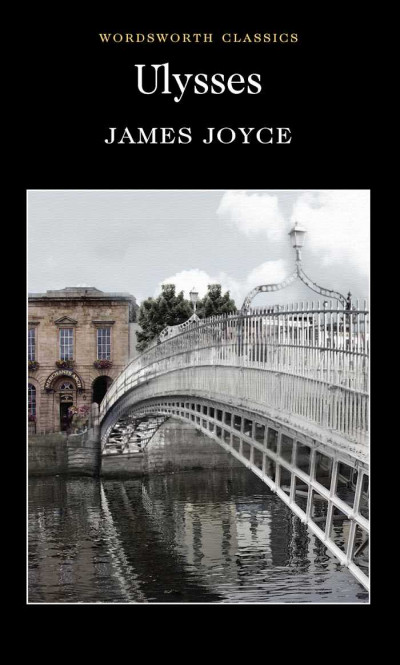
El ideal griego de la polis como un espacio contenido, limitado, finito, que daba la posibilidad de recorrerla de un extremo a otro junto a una agradable compañía o en un paseo solitario, es hoy una práctica difícil de realizar; sin embargo, tenemos la oportunidad de explorar y tratar de que nuestro ocio descubra algún tesoro oculto que permanezca invisible a la acelerada y fugaz cotidianidad.
También te puede interesar: “Cuando murió Pinochet me sentí muy contenta, moría un mal bicho”: Diamela Eltit
La más reciente experiencia de abandonarme al azar en una ciudad fue en Mazatlán, Sinaloa, que deseaba visitar desde hacía algún tiempo, interés que se acrecentó después de que cayera en mis manos Este y otros viajes (1951), un pequeño libro del poeta, cronista y dramaturgo mexicano Salvador Novo, que reúne las crónicas de algunos de los viajes que hizo a diferentes entidades en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX.
En este pequeño ejemplar que está a punto de deshojarse por el paso de los años, Novo cuenta en Diario de Mazatlán el primer viaje que realizó a ese puerto luego de ser invitado a dar un discurso en el certamen de los Juegos Florales.
Describe la impresión que le causó el paisaje, la forma en que la ciudad había crecido y la ventaja de que en ese momento (años cuarenta) Mazatlán no se hubiera “acapulquizado” por la explosión de turismo y el crecimiento urbano y hotelero que ya experimentaba el entonces todavía paradisíaco puerto guerrerense.
“Desde sus calles se podían ver las esplendidas vistas de un mar que se mete por todas partes de una ciudad majestuosa y modesta; que se ve, a trozos selectos, desde todas sus calles angostas…”, anotó Novo.
Acicateado por esa y otras descripciones del destacado integrante del grupo de poetas de Contemporáneos (el llamado “grupo sin grupo”), mi próximo viaje había quedado decidido. La suerte jugó a mi favor y quede instalado en el hoy ya octogenario hotel Posada Freeman, al que se le ha añadido el Best Western de sus actuales dueños.
Inaugurado en 1944, fue el primer edificio de 12 plantas de una ciudad que no se extendía más allá de unos cuantos kilómetros hacia el poniente, con casas de una sola planta y un malecón incipiente y en construcción que alcanzaba entonces unos cientos de metros y que hoy serpentea a lo largo de 21 kilómetros, por lo que es considerado el más largo del mundo.
La descripción que hace Novo de “una ciudad majestuosa y modesta” atrajo mi interés por recorrer el viejo Mazatlán al que podía acceder casi de manera inmediata a la salida del hotel. La iluminación nocturna, en complicidad con la noche, realzaba la belleza de sus viejas casonas coloniales que conservan su abolengo y varias de ellas lucen en buen estado; parecen soportar con buen ánimo las inclemencias climáticas y el daño que suelen padecer las construcciones en las costas por los vientos marinos y la perpetúa humedad salina.
Las casas antiguas, pintadas con alegres colores ocres, amarillos y verdes, causan la impresión de no ser un balneario costeño; no al menos de uno mexicano: uno se siente (salvo por el clima, claro) como si estuviera en alguna parte del centro histórico de Morelia, Guadalajara o Puebla.
Las calles de esta parte de la ciudad ya no son estrechas, como las que apreció el poeta, y por la noche se pueden ver algunos taxis mazatlecos de los nombrados “pulmonías”, que abundan en el malecón, en su mayoría carritos que se utilizan en el golf para transportar a los jugadores y adaptados para llevar pasajeros.
Si se toma el rumbo de la Catedral de la Inmaculada Concepción, se atraviesa la plaza Machado que cobija un espacioso jardín rodeado de casas coloniales con amplios y frescos corredores que hoy son parte de restaurantes que cobran gran actividad cada tarde-noche.
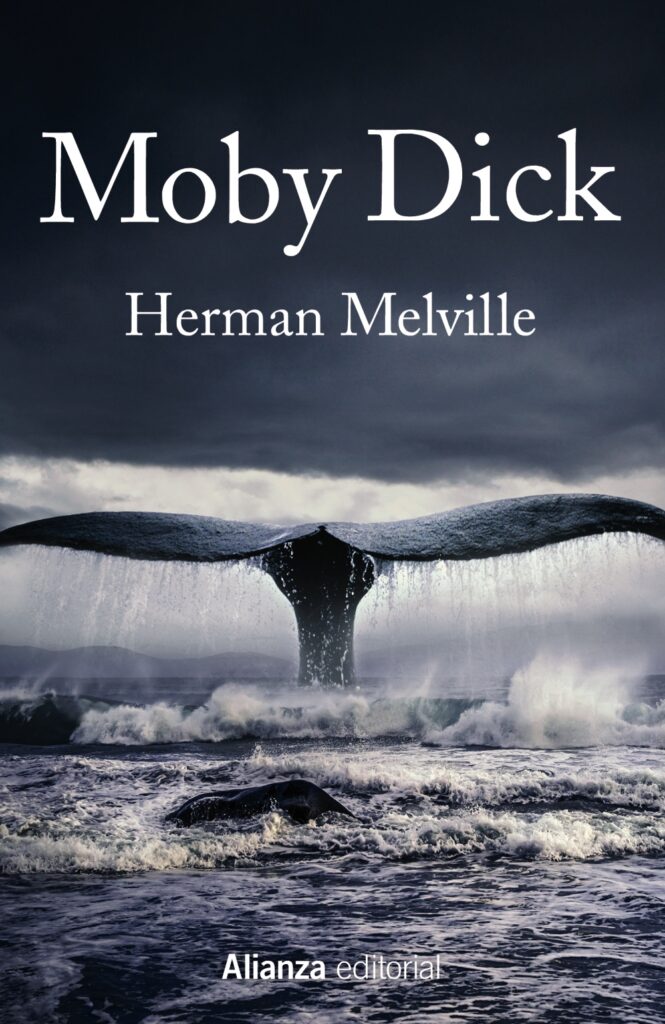
Otro visitante notable fue el escritor británico D. H. Lawrence (1885-1930), autor de obras como El Amante de Lady Chatterley y La Serpiente emplumada que concibió y escribió en México, quien estuvo en el puerto del 6 al 9 de octubre de 1923, del que dejó una descripción en sus cartas en las que comparaba su sensualidad con la de las islas de los mares del sur.
Durante su viaje alrededor del mundo, el escritor irlandés George Bernard Shaw (1856-1950) visitó Mazatlán el 16 de marzo de 1936 a bordo del barco Sant Paul.
Jack Kerouac (1922-1969), considerado el padre de la Generación Beat, grupo de escritores estadunidenses de los años cincuenta del siglo anterior identificados por su rebeldía, el uso de drogas y ser promotores de la libertad sexual, también estuvo en el puerto mazatleco.
El autor de la obra clásica En el camino (1957) dejó en sus escritos testimonios de su paso por Mazatlán, al igual que el poeta Allen Ginsberg (1926-1997), otro destacado integrante de los Beat que visitó el balneario en 1951.
Mi travesía por algunas zonas del puerto me hizo recordar el Ulises del escritor irlandés James Joyce, que si bien en nada se asemeja al que realizan los personajes Leopold Bloom y Stephen Dedalus por la ciudad de Dublín durante 18 horas de un ficticio 16 de junio de 1904, en cambio pude “reconocer” a una Molly Bloom (el otro personaje importante de la novela) solitaria, poseedora de un idioma distinto al español y con quien coincidí en distintas lugares, horas y días.
Originaria de un país y de una cultura que con seguridad en nada se parecía a la que observaba en este puerto del Pacífico sinaloense, que había elegido conocer quién sabe por qué desconocidas razones, había visto a mi Molly Bloom deambular entre la algarabía y muestras de felicidad que manifiestan los mazatlecos que acompañan con música de banda y cervezas Pacífico los espectaculares crepúsculos que les ofrece Mazatlán.
La última vez que la vi, sentada frente al mar y con la mirada perdida en un infinito horizonte, imaginé que repetía parte del monólogo que la verdadera Molly Bloom relata en el ocaso de la celebre novela: “…y el mar el mar carmesí a veces como el fuego y las estupendas puestas de sol y las higueras en los jardines de la Alameda sí y todas esas callejuelas raras y casas rosas y azules y amarillas y las rosaledas y el jazmín y los geranios…”.







![[IMÁGENES] Reconstrucción de la catedral de Notre Dame 10 NOTRE DAME](https://fusilerias.com/wp-content/uploads/2021/04/notre-dame-15-80x80.jpg)




