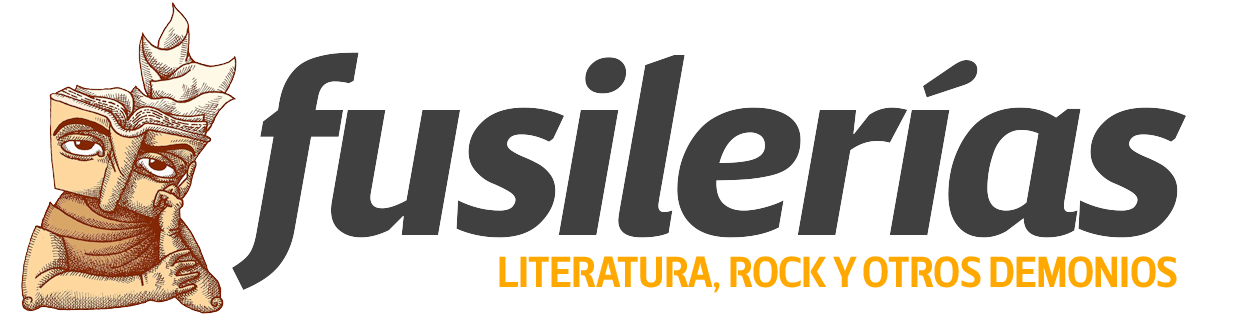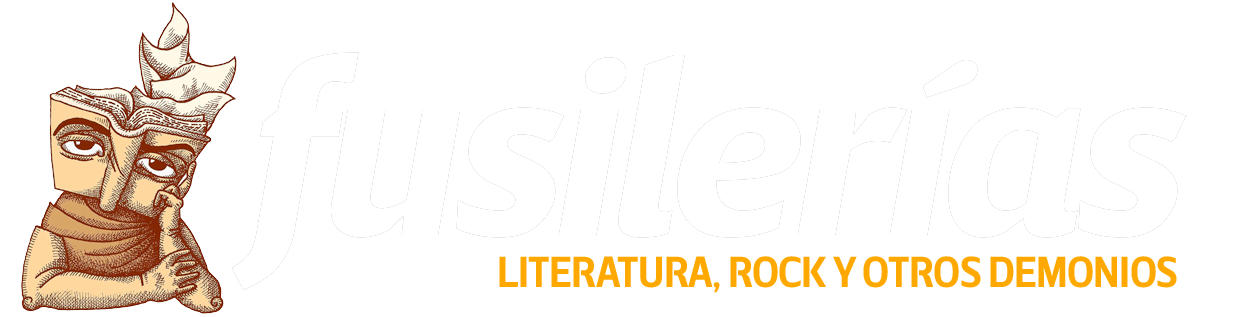Urroz y Campos Villeda: una conversación literaria*
Ligia Urroz (LU) y Alfredo Campos Villeda (ACV) dialogan a propósito del libro Voces y ecos literarios, sobre el género de la entrevista y del placer de leer y escribir, oficios que ambos cultivan
LU: Es un honor estar aquí contigo, pero ahora sí voy a sentir cómo es desde tu lado. O sea, te voy a entrevistar básicamente. Y este libro de entrevistas quiero honrarlo haciéndote una. ¿Por qué escogiste estos veinte nombres?
ACV: Gracias, Ligia, por hacerme el honor de estar aquí. ¿Por qué estos veinte nombres? Son entrevistas que yo comencé a recopilar por ahí de 2012-2013. Y tuve que hacer una selección, porque pude haber hecho un libro más voluminoso, pero lo que no quería es que bajara la calidad, digamos, del contenido, que tuviera realmente a autores muy leídos y a otros que son grandiosos, aunque no los conozca mucha gente, pero sus premios hablan por ellos. Entonces, no era necesariamente que fueran bestsellers, que los hay. Por cierto, algunos muy honrados con eso, como Alessandro Baricco y Arturo Pérez-Reverte. Hay otros de una grandeza literaria inmensa, como Mircea Cărtărescu, que no precisamente conoce mucha gente, aunque ha sido candidato al Premio Nobel de las apuestas por lo menos los últimos tres años. Y hay otros que con alguna obra tuvieron un gran impacto en la sociedad y cuyos libros representan para mí un antes y un después con muchas cosas que he leído. Por ejemplo, yo conocí a Guillermo Arriaga por su cine antes que por sus letras y empezar a leerlo fue un descubrimiento extraordinario. O cuando leí tu Somoza, penúltima novela, diría yo, de la tradición de la dictadura latinoamericana, descubrí que estaba ante un libro de gran valor porque era la primera vez que un testigo de los hechos los estaba novelando. Entonces, fue eso: escoger entre fama, entre bestseller, entre calidad literaria, entre primer libro grandioso, no sé… y lo de veinte es porque somos esclavos del sistema decimal.

LU: Sí, exacto. Lo que dices de bestseller es importante, porque hay a veces un cierto grado como de “me quiero alejar de ser una escritora bestseller”, porque de pronto se piensa que un autor así no tiene una literatura pura o muy intelectual, sino que es algo como más de masas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y sí con Baricco. Por cierto, en varias de tus entrevistas platicas con los autores acerca del género periodístico como un género literario. La entrevista, pero la buena entrevista, es parte de lo mismo. Varios inmensos escritores iniciaron en el periodismo, como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. ¿Tú qué opinas acerca del género periodístico entrevista también como género literario, o sea, como literatura pura y dura?
ACV: Quise usar la entrevista para este libro, entre otras razones, porque hay una discusión de si es realmente género, ya no digamos literario, sino periodístico. Muchos consideran que es una herramienta para hacer periodismo, es decir, para desplegar otros géneros, como nota, reportaje o crónica. Yo creo que sí es un género periodístico, lo defiendo, tiene sus características propias y esa es la razón por la que este tercer libro mío, también periodístico, acude a ese género. Ahora, creo que hay géneros periodísticos que pueden ser literarios, como la entrevista y la crónica. Cuando digo que puede ser un género periodístico, no estoy diciendo que haya que acudir a la materia prima de la literatura, que es la ficción, porque en el periodismo eso no se vale, aunque ahora estemos plagados de reporteros que inventan cosas. Cuando me refiero a literario es por el lenguaje que usamos, la prosa para presentar nuestra información. Yo lo intenté y dice que lo logré Maruan Soto Antaki, quien me hizo favor de escribir el prólogo y por eso no aparece como uno de los autores entrevistados. Mi editor, Rafa Pérez Gay, también considera que se logró con este libro hacer de la entrevista una cosa literaria. Y, bueno, ayudan mucho los autores que están entrevistados, que son los que mayormente hablan.
LU: Tengo una preguntita acerca de eso. Maruan, en su prólogo, cuestiona: “¿Cuáles son las preguntas correctas a quien se le pregunta de todo?”. Por cierto, para entrevistar a un autor necesitas leer y comprender su literatura. ¿Cómo escoges tú las preguntas pertinentes? Y se nota también en cada una de las entrevistas que los has leído, que sabes los huesos de estos escritores, cómo se han movido, cómo han evolucionado, pero básicamente, ¿cómo te dedicas a hacer este hilado, digamos, este hilado fino de preguntas?
ACV: Para cada entrevista hubo una lectura de la obra de estos autores amplia. No leí los cincuenta libros de Pascal Quignard, pero sí sus cinco libros principales. Por lo demás, nadie está exento de hacer preguntas incorrectas. Me pasó en algún momento. Salman Rushdie se burló de una pregunta que quizá tenía más que ver con el mal planteamiento en inglés que con el contenido. Yo le estaba preguntando que si en un entorno como el de ese momento (2017), de tanta crispación entre el mundo musulmán y Occidente, que si en una situación así él escribiría de nuevo una obra como Los versos satánicos, y entonces él se rió y me dijo: “No, para qué lo escribo de nuevo, ya lo escribí una vez”. A veces es un tema del planteamiento en otra lengua. He tenido oportunidad de entrevistar a escritores en inglés y en francés, y de pronto ahí alguna cosa se nos va y ellos no perdonan. Normalmente yo voy con las peores expectativas a una entrevista. De algunos autores hay leyendas, como de Baricco, diciendo que era horroroso con los periodistas, y resultó un tipazo genial, que me contestó todo, hizo bromas y nos dimos un abrazo al final.
LU: En las entrevistas, Jean-Marie Gustave Le Clézio y Rushdie te cuentan que aman la literatura de Rulfo. Emmanuel Carrère, al recibir el Premio de Lenguas Romances en la FIL, lamenta que ya no se llame también Premio Juan Rulfo. ¿Qué recorre tus venas al palpar la admiración de estos inmensos escritores por Rulfo? Y lo que sigue es: ¿tú qué crees que Rulfo pensaría de toda esta gente hablando tantas maravillas de él?
ACV: Creo que Rulfo estaría en la cantina jugando dominó con Juan José Arreola, muy borracho y no pendiente de lo que digan de su obra. Desde siempre me ha sorprendido mucho que cuando vienen a México los grandes autores y se les pregunta sobre la literatura mexicana, siempre dicen unos Octavio Paz, por supuesto, y otros Carlos Fuentes; pero todo el mundo conoce a Rulfo, todos, y, bueno, es un caso excepcional por la brevedad de su obra. A él le pasó como a algunos otros autores, que quizá con más obra, no estaban conscientes de su grandeza. Julio Cortázar, hablando del boom, creo que cuando muere no sabía de qué tamaño era. Porque no es lo mismo decirlo de Borges, por ejemplo, que se sabía fuera de toda liga y por eso no le importaba el Premio Nobel. Decía que estaba orgulloso de los libros que había leído, no de los que había escrito. Pero creo que a Rulfo le pasó un poco eso, es decir, él se sabía un intelectual de cierta talla, porque aquí mismo se le reconocía ya, pero creo que no sabía de qué tamaño era. Yo mismo regresé a leer Pedro Páramo a treinta años de distancia, ahora que salió la película, y descubrí que no había calculado la dimensión exacta de esa novela: inmensa.
LU: Sí, es extraordinaria; de hecho, yo le pondría lo mismo que Borges dijo de La invención de Morel, de Bioy Casares, que es una novela perfecta, porque se va abriendo en diferentes capas, tiene unas lecturas profundas, otras más superficiales, pero verdaderamente es la esencia de México, o sea, es una maravilla. Otra cosa que me encantó de las entrevistas son los comentarios que haces antes de empezarlas, la prosa. Empiezas a hacer la entrada a veces con lo que te pasó con el entrevistado. Por ejemplo, con Quignard, que se sintió aliviado al saber que su entrevista sería en francés, porque todo el día había estado con traductores. A mí me encanta esa parte. ¿Qué anécdotas te han movido muchísimo de cuando te encuentras con ellos?
ACV: Hay varias, como con Arturo Pérez-Reverte, que llegó como en casa, se sienta y me dice. “A ver, ¿para qué la quieres?¿Para tele, para web o para periódico? Porque dependerán de eso mis respuestas”. Desde ahí empezamos a bromear. También recuerdo que terminando la entrevista con Baricco nos dimos un abrazo y apenas bajamos las escaleras del área donde estábamos pasaron dos hombres armados, con rifles, con sombreros, por el hall del hotel en Monterrey. Resulta que ahí estaba hospedado un cantante de música regional y eran sus guaruras. O cuando Homero Aridjis me enseñó toda su colección de máscaras tarascas, que decía que le criticaba Cuauhtémoc Cárdenas cuando era su jefe como gobernador de Michoacán. Me dio un recorrido y luego se puso a platicar con su perro pastor alemán.
LU: Creo que este tipo de comentarios, estos ganchos, hacen que sea un género literario. Se lee distinto; no lo leo como una entrevista tal cual, sino muy literaria con toda esta parte de prosa y que la hace muy entrañable. Felicidades por eso. En tu entrevista con Quignard, él dice que las artes se dirigen a la emoción, básicamente. ¿Consideras que todos los entrevistados dirigen su arte a la emoción? ¿Crees que unos no se quieren dirigir a eso?
ACV: No sé si muchos autores. Quizá los que ya tienen mucho oficio sí hagan sus obras pensando en un bestseller, pensando en ciertas cosas que ya saben, probadas y que le pueden gustar a un lector. Pienso ahora que, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte a Laura Esquivel y hasta a Isabel Allende por sus novelas, a la primera sobre todo la acusan de querer imitar el realismo mágico y a eso le llaman literatura prefabricada. Platicaba con Guillermo Arriaga y jura que nadie está haciendo un libro pensando en ganar un premio. Yo lo dudo, pero él dice eso. Hablábamos también un poco de la estructura, porque yo le decía que tiene que pensarla de alguna manera, aunque la novela te vaya llevando por otros caminos, como dice también Jordi Soler y como lo dijeron los dos juntos ahora en la FIL. Sí hay de entrada un plan, hay una trama. Yo estoy empezando ahora en eso con mi primera novela, pero qué te cuento a ti, que sí eres novelista. Entonces, creo que hay autores que se pudieran perder en eso y se les pueden ir las emociones. Explica Quignard que ahí es donde se falla, porque el arte a eso se debe dirigir solamente. Eso ya me lo subrayó al final, terminando la entrevista. Dejamos los micrófonos, nos despedimos y me dijo: “Acuérdese: el arte va dirigido a las emociones”. Fue genial eso.
LU: Arriaga dice que no tiene idea de para dónde va a ir la novela y arranca, y empieza el primer párrafo, y él dice que es lo que él va sintiendo y lo que va escribiendo. Pero, por ejemplo, mi forma de escribir así sería muy caótica. Yo tengo que pensar en una estructura, en qué personajes podrían ir bien, cómo podría ir la historia, como para qué rumbo. Obviamente no sé el final, pero sí más o menos una estructura, y lo contrario a lo que dice Arriaga. Ya le preguntaremos ahora que saque su nuevo libro, El Hombre, que ya tuve el privilegio de leer. Ah, por cierto, dices que la literatura de Arriaga es muy visual y también, por ejemplo, la de Pérez-Reverte, son muy visuales, mucho de imágenes, y luego pensé que a lo mejor el libro también se podría tomar como un set de cartas y revolverlas así como los visuales, los que van por la emoción, los que van por la memoria, y ponerles otro, digamos, otro capitulado. ¿Qué opinas? ¿Es que yo creo que pueden ser visuales, o pueden ser de memoria, y pueden ir dirigidos a las emociones?
AV: La literatura de Pérez-Reverte. Yo le pregunté eso, le dije: “Algunas de tus obras yo las leo y veo que están pensadas para una película; yo creo que van más allá de solamente hacer una novela, un producto literario”, y él me dijo que de ninguna manera, que jamás ha escrito un libro pensando en una película, y pues la verdad no le creí.

LU: ¿Cuántos idiomas hablas?¿Lees a los autores de los idiomas que sabes en las lenguas originales?
ACV: Entrevistando a Jaime Labastida, aprendí una cosa: cuando yo le preguntaba sobre esto, que a mí siempre me interesa, él me decía. “Bueno, hablar, hablar, tres, si acaso, pero leo en siete”. Tiene toda la razón. A partir de ahí yo digo: “Yo soy lector en cuatro lenguas”, y así lo dejamos.
LU: Pero sí es riquísimo leer al autor en sus lenguas originales.
ACV: Sí, yo leo en español, obviamente, en inglés, en francés y de hace unos años para acá en italiano.
LU: Qué maravilla, porque aparte cada idioma tiene de pronto conceptos diferentes, o sea, que no se pueden traducir literalmente, porque que nada más existe en esa cultura y está embebido en ella. Entonces, mientras lo leas en su idioma original, es un gozo. Ya quisiera yo leer en francés, caray, me da muchísima envidia. Le preguntas a Etgar Keret sobre la cultura de la cancelación y él te responde, y lo cito: “Yo no iba a dejar de leer a Ezra Pound, o a Céline, porque son antisemitas, o ignorar a Althusser, porque mató a su esposa”. ¿Qué opinas de todo esto?
ACV: Ahora tenemos una prohibición ya expresa para los narcocorridos. Ya había pasado eso antes, incluso con videos; por ejemplo, esta gente que hace sus canciones regionales y en algún video encajuelan a una muchacha y era horroroso. Entonces salió el debate de qué hacemos con eso y yo comentaba y ponía un ejemplo: tenemos un cuento que se llama “La intrusa” de Borges. Está ubicado en los inicios del siglo XX en Argentina, en La Pampa. Dos hermanos viven solos y uno de ellos conoce a una mujer y se la lleva a vivir a casa. Al paso de los días y de las semanas, la dinámica de esa familia comienza a cambiar. Surge un enfrentamiento entre los hermanos. Llegado a tal punto, se reúnen y dicen: “A ver, ¿qué está pasando?”. Los dos concuerdan en que el problema es la llegada de la mujer, así que la matan. Yo me pregunto si por ese cuento lleno de misoginia, que nos está retratando una misoginia de una época en Argentina, que puede ser aquí mismo, ayer, en una colonia de esta ciudad, ¿vamos a dejar de leerlo o va a dejar de pasar porque yo cancele el cuento de Borges? Me parece una tontería. Quieren cancelar Lo que el viento se llevó porque la servidumbre es negra. Por Dios, ¿pues querían que fueran suecos? Tenían que ser negros, porque los personajes responden a una época. Los narcocorridos son un espejo de la realidad en muchas partes de este país, que no por ponerles una ley van a dejar de tocarse. Entonces, claro, ahorita están preocupados los cantores por sus visas gringas, no por otra cosa. Eso es lo que les interesa, porque van a hacer un dineral allá.
LU: Yo igual, súper en contra, porque por no mostrar y por cancelarse se pierde la historia de la humanidad. Y ahí está lo bueno y lo malo. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor (novela de Harper Lee), ¿cómo que la están cancelando? Porque también hablaba en un juicio de los negros, que es que así era, ¿qué hacemos? Igual Lolita de Nabókov. ¿Cómo la van a cancelar? A alguien más le preguntaste de la cultura de la cancelación y dijo que no había oído el término.
ACV: Quignard, que vive aislado, como su personaje de Todas las mañanas del mundo.
LU: En el prefacio que tú escribes en el libro, dices que no hay un equilibrio de género en tus entrevistados. Y eso lo celebro muchísimo. Ahora, en la cultura de la corrección política, ya estamos en el momento en el que tiene que haber una paridad de género. Yo sé que las mujeres hemos estado un paso atrás, muy relegadas, porque no hemos tenido las mismas oportunidades. Pero hay una cosa muy diferente entre no tener las mismas oportunidades y hacer una paridad a fuerza con gente que a lo mejor no alcanza el nivel de lo que se necesita. Entonces, sí estoy de acuerdo en una igualdad de oportunidades y, de hecho, la defiendo. Pero no me gusta que se imponga porque hace falta una mujer.
AV: Por fortuna mi libro no es el Congreso, así que no tenía que ser necesariamente 50-50. Pero la verdad es que la razón es otra. Tengo más entrevistas con hombres que con mujeres. Al revisar los nombres, las grabaciones, mis archivos, encuentro que son más los hombres que las mujeres, y eso está reflejado en la selección. Creo que hubiera salido quizás un libro completo de puros hombres; en cuanto a la calidad de ellos no hubiera habido ningún problema, pero sí creo que se hubiera convertido en el primer tema del libro y lo que me hubieran preguntado: ¿por qué no hay mujeres? Y yo no quería de ninguna manera que ese fuera el tema principal. Así que lo que hice fue elegir a los mejores y así hallé catorce hombres y seis mujeres. Eso sí, ahora me he dado a la tarea de entrevistar a más mujeres. Fue un ejercicio que desde el principio comencé a revisar, porque sabía yo que por ahí podía venir algún detalle que yo no quería que fuera lo que marcara el libro.
LU: Ahora, los epígrafes, para mí los epígrafes son la mar de importantes, y pusiste un fragmento de La invención de Morel, de Bioy Casares: “He querido transcribir esta conversación fielmente. Si ahora no es natural, tiene la culpa el arte o la memoria”. En tus entrevistas, ¿qué pesa más? ¿El arte o la memoria?
ACV: Llevo unas preguntas preparadas de antemano y sobre la marcha van saliendo cosas y puedes contraargumentar y eso. De hecho, algunas entrevistas se convirtieron en conversaciones, lo cual me dio mucho gusto, porque ya de por sí es gratificante y un honor entrevistar a esta gente. Entonces, ahí se combinan muchas cosas. Al fin y al cabo, la idea del ejercicio era hacer algo que tuviera arte, por eso se intentó que fuera literario, más allá de las respuestas, la misma presentación del material. El arte, en todo caso, y la memoria, lo pusieron todo los entrevistados. Quiero contarles a ustedes (se dirige ACV al auditorio) que Ligia conoció de cerca y platicó con Gabriel García Márquez muchas veces. El Gabo tenía una frase muy bonita que decía que no importaba tanto cómo habían pasado las cosas, sino cómo las recordábamos. Yo lo he rastreado eso y viene desde Aristóteles. Él fue el primero que comenzó a decir que todo de lo que quisiéramos hablar ya se había dicho, todo estaba en Homero. El asunto era cómo lo decíamos. Entonces, creo que tiene que ver un poco el epígrafe con esto. Algunas de estas cosas, yo lo tengo grabado, todo lo tengo grabado, o lo tengo en correo, o en video, o en grabadora. Hay cosas que son de pura memoria, el contexto del encuentro y eso.
LU: Pérez-Reverte te dice que la vida es compleja y que a él le gusta leer. “Yo no sé cómo le hace la gente que no lee, cómo hace para soportar el dolor, la soledad, el horror, el fracaso, la muerte. Cómo consigue consolarse, comprender. Es muy triste. Se privan de la principal herramienta de comprensión y de felicidad que existe en el mundo, un libro”. Tú, Alfredo, ¿cuándo te iniciaste como lector y con qué lecturas? Porque eres un lector agudo y aparte con muchísimas lecturas, con muchísimo contenido.
ACV: Siempre he dicho que a mi madre le debo dos enseñanzas básicas que me han resultado eficaces. Una era leer, así, simple, sencillo, y la otra ser agradecido con la gente que me ayuda. Y con esas dos me he ido desde entonces. Yo de niño leía no tanto literatura, pero sí todo lo que caía en mis manos, o sea, cómics, fotonovelas, periódicos. Recuerdo haber ido en un camión de pasajeros, que después se llamaron Ruta 100, en la parte hasta atrás y alguien dejó olvidado un periódico. Ahí leí sobre la muerte de Juan Pablo I. Imagínate eso, 1978, por ahí, yo iba en la primaria entonces. Ya después, cuando iba en secundaria y en la prepa, ya empiezo a leer más cosas que tienen que ver con literatura, pero muy light. Quizá el primer libro que haya leído completo sea El viaje al centro de la tierra de Julio Verne; y ya de ahí fue seguirme. Después te conviertes en un lector aficionado y finalmente en uno profesional. También tiene que ver algo la carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM e íbamos nada más de lunes a jueves, precisamente porque nos dejaban leer tanto que el viernes nos lo daban libre, que nosotros usábamos mitad y mitad, para leer y para la fiesta, como debe ser. Luego me convertí en lector de los latinoamericanos. Conozco bien a Cortázar y a Borges. Luego el gusto por lo francés cuando voy a un primer viaje a Europa. Regresando lo primero que hice fue inscribirme al IFAL y a leer a todos los monstruos en esa lengua.
LU: Qué bonito, me encanta esa historia. Pero, por ejemplo, en el periodismo. Obviamente el lenguaje es muy diferente al literario, pero tú estás tan envenenado en este lenguaje literario que escribes tus columnas de Fusilerías los viernes y los sábados y sí hay un dejo que es más pegado a la literatura, porque, aunque estés hablando de política, es muy literario; estás hablando de música, y es muy literario, o sea, ya te despegaste, digamos, de la prosa que uno lee en el periódico.
ACV: Para estas columnas que yo firmo sí hago siempre ese esfuerzo y tienen ese sello, que son culturales, aunque la temática sea política los viernes. Siempre tienen un toque cultural o cito algún libro, a algún autor, algún hecho histórico, pero, por otra parte, yo todos los días tengo que escribir con el lenguaje periodístico. Todos los días, porque yo hago la portada de Milenio desde hace 19 años, recién cumplidos ahí. Y la hice infinidad de veces en La Jornada, donde estuve 13 años. Ese es mi oficio, el de editor, así que yo hago portadas y es un lenguaje periodístico totalmente. Y escribo la columna de Trascendidos de Milenio, que es todos los días y que es totalmente política. Ahí es otro lenguaje, otro registro, pero lo que yo firmo sí, le hago un ajuste pensando siempre en términos culturales, y cuando escribo entrevistas también.
LU: Claro, sí, se nota, pero perfecto.
Interviene un asistente: Ligia, ¿cómo fue tu experiencia cuando Alfredo te entrevistó?
LU: Fue una maravilla, qué lindo, fui justamente a Milenio y ahí me entrevistó. Fue muy entrañable, porque me sentó al frente de su escritorio, tenía ahí mi libro, creo que ese era el libro de Perséfone, un ensayo de literatura comparada desde una perspectiva de género. No había salido todavía la novela Somoza y fue como en casa, como si estuviéramos en una sala. De pronto ya empezó a ser una amistad y a partir de ahí las siguientes entrevistas ya fueron diferentes, ya con Somoza fue diferente y nuestras relaciones muy de amistad.
ACV: Yo la conocí por una crónica que ella escribió de rock en El Cultural de La Razón. Era sobre el músico Steve Vai en el Metropólitan. Dije: “Esto yo ya lo leí, o sea, ya lo vi en algún lado, ya lo sabía”, y yo no fui a ese concierto. Cuando terminé de leerla, me gustó mucho. Recuerdo después que mi sobrino y mi hijo fueron a ese concierto y ellos me habían contado todo eso antes. Así fue como la conocí, como lector. Como me gustó la crónica, la comencé a seguir por redes, pero no la conocí personalmente hasta que Paola Tinoco nos contactó para que le hiciera la entrevista.
Asistente: Pero, entonces, Ligia, ¿dirías que Alfredo es amable o que te da confianza?
LU: Sí, muchísima, tiene un sentido muy como de amistad, de cobijo y, de entrada, una se siente cómoda de que voy a platicar, de hecho, hasta podría sacar una botellita de vino, servir una sopita y acá, dale.
*Ligia Urroz entrevista a Alfredo Campos Villeda en la librería Sándor Márai por el libro Voces y ecos literarios: veinte entrevistas con escritores de nuestro tiempo, publicado por Ediciones Cal y Arena, martes 22 de abril de 2025.
Ya en @SandorMaraiCDMX en una gran charla!!! @LibrosCalyArena @acvilleda @Ligiaurroz pic.twitter.com/IMIGrnG4FI
— vicentegtz (@vicentegtz) April 23, 2025
«Sin los ‘bookfluencers’ sería imposible pensar la literatura juvenil»